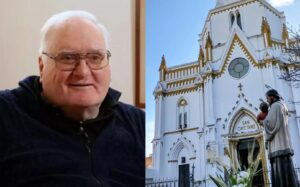Hay una cartografía secreta en los nombres de los pueblos bonaerenses. No es la que se dibuja en los mapas sino la que se insinúa en los carteles verdes al costado de la ruta: San Pedro, Santos Lugares, San Fernando… General Lavalle, Coronel Dorrego, General Pueyrredón. Y entonces la pregunta: ¿por qué en el norte de la provincia de Buenos Aires abundan los santos y en el sur los militares?
Podría creerse que es casualidad. Que los nombres son una cáscara, una cuestión estética, o un capricho de la toponimia. Pero no: son huellas. Y como toda huella, cuentan una historia. En este caso, la de cómo se pobló —o se conquistó— la provincia más grande de la Argentina.
La cuenta de Instagram “Cementerios.arg” realizó un interesante video en el que aclara que no es una cuestión totalmente generalizada y que puede haber excepciones.
LA SANTIDAD DE LOS PUEBLOS DEL NORTE
En el norte, el avance colonial fue temprano. Ya desde el siglo XVII las capillas, misiones jesuíticas y estancias marcaron los primeros núcleos urbanos.
Allí, donde la fe organizaba el espacio, los santos fueron dejando su sello: San Miguel, San Isidro, San Antonio de Areco, San Andrés. Nombres que no solo indicaban una vocación cristiana sino una manera de poseer el territorio: con la cruz, (y por ahora) no con la espada.
Santos Lugares, por ejemplo, era un paraje dominado por la presencia franciscana, que en el siglo XVIII había fundado allí una serie de conventos y oratorios. El nombre hacía alusión a los lugares sagrados de Jerusalén, como si el mapa se dibujara por espejo con Tierra Santa.
LA CONQUISTA DEL DESIERTO MARCÓ AL SUR BONAERENSE
El sur, en cambio, llegó tarde al reparto. Fue recién a fines del siglo XIX, con las campañas militares del Estado argentino contra los pueblos originarios, que se anexaron esas tierras.
No fue la fe, sino la guerra. No hubo misiones ni milagros, sino fortines, combates, telégrafos de campaña. Y así quedaron sus nombres: Coronel Suárez, General Alvear, Coronel Pringles. Cada pueblo una medalla. Cada cartel un parte de guerra.
La llamada Conquista del Desierto, iniciada en 1878, transformó ese territorio que antes era frontera, que era “el desierto” —como si allí no viviera nadie—, en una llanura domesticada a fuerza de sangre y telégrafos.
No solo se avanzó con fusiles: se tiraron líneas de telégrafo desde Azul hasta Carhué y Trenque Lauquen, y sobre esos hilos llegaron los nombres de los jefes de campaña. A veces, incluso, de soldados caídos: Rauch, por ejemplo, lleva el nombre de Federico Rauch, un militar alemán muerto en combate en 1829.
Los nombres no son neutrales. Cada General X sobrevive como estatua muda, recordatorio de una época que transformó territorio indígena en propiedad privada, frontera en provincia, y muerte en progreso. Cada Santo Y es eco de una colonización distinta, menos sangrienta pero no menos interesada.
Así, mientras el norte se organizaba con la Biblia, el sur se delimitaba con el sable. En un extremo, la herencia de los virreyes; en el otro, la gesta liberal. Y en el medio, nosotros: herederos de una provincia que no es solo un mapa, sino una narración, escrita con tinta religiosa y tinta militar, también llamada sangre.
El norte reza. El sur marcha. Y ambos recuerdan a su modo, con nombres que parecen anodinos pero son monumentos lingüísticos, huellas que no están en mármol sino en asfalto.
Porque en nuestra provincia —como sucede universalmente—, todo nombre es memoria, y nada es fortuito.